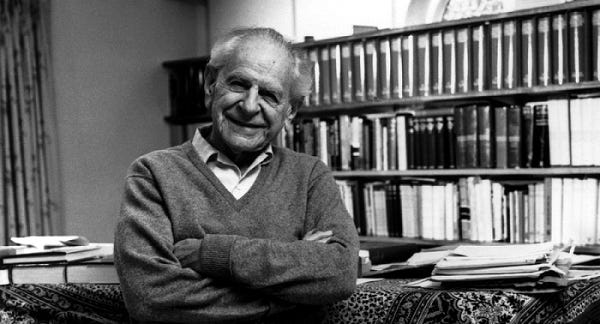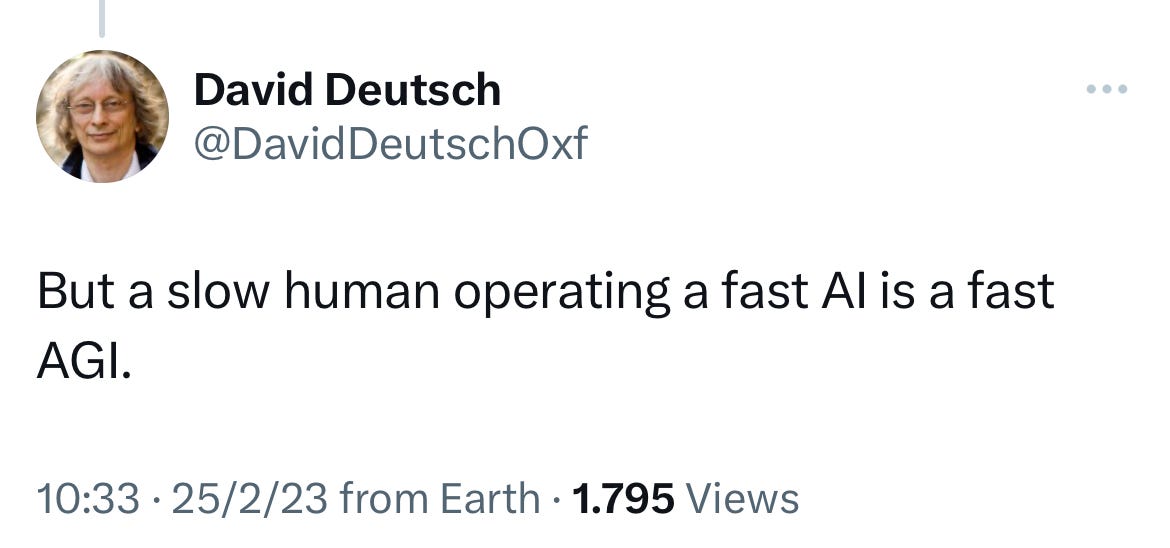Las ideas son más importantes que las personas, pero hoy quiero escribir sobre Karl Popper y David Deutsch.
Karl Popper (1902 - 1994) nació en Austria, pasó su juventud en Viena y huyó a tiempo de los nazis. Tras la caída del imperio austrohúngaro, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Viena se convirtió en un centro de especial fertilidad intelectual. Todo tipo de ideas innovadoras surgían y se discutían, aunque la mayoría de ellas, afortunadamente, no resistieron el paso del tiempo. Por situar en contexto a Popper, Freud, von Mises, Hayek, Adler, Wittgenstein vivieron en el mismo lugar y en el mismo tiempo.
Popper es hoy el viejo entrañable que se ve en las entrevistas grabadas, un hombre austero que habla con tal claridad que hasta en alemán se entiende. Después de abandonar Austria, tras pasar los años de la guerra en Nueva Zelanda, se instaló definitivamente en Inglaterra donde vivió la mayor parte de su vida. Aún en Viena, escribió hacia el año 30 “Logic of scientific discovery” [La Lógica de la Investigación científica”] donde refutó el método inductivo y describió el criterio de falsabilidad del conocimiento científico. Popper había resuelto dos problemas centrales de la epistemología: el problema de la inducción y el problema de la demarcación.
Inducción hace referencia a la idea de que es posible inferir conocimiento a través de la observación repetida de los fenómenos de la naturaleza. Demarcación hace referencia a la distinción entre qué es ciencia y qué no lo es.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Popper escribió un extenso ensayo sobre filosofía política titulado “The open society and its enemies” [La Sociedad Abierta y sus enemigos], sin duda para intentar entender el ascenso del nazismo y la guerra. Es un filósofo políticamente liberal (la idea de que el individuo es responsable de su propio destino) que ataca con brillantez el autoritarismo del fascismo y del comunismo.
Popper es autor de una definición profunda de las democracias liberales: son aquellas que permiten el cambio de gobernantes sin violencia.
Sobre la pregunta central de la filosofía política “¿quién debe gobernar?” Platón respondió que un rey filósofo, Marx que el proletariado, el fascismo que un líder infalible. Popper propone que se debe replantear la pregunta, lo importante no es quién gobierne, sino establecer mecanismos que permitan deshacerse de malos gobernantes por métodos no violentos. Especialmente, las instituciones deben incluir mecanismos de crítica de las acciones de gobiernos.
Popper se opone a las revoluciones que se proponen destruir las instituciones y empezar desde cero. Recuerdo haber leído un libro mediocre respecto a los grupos revolucionarios de los años 70 en Latinoamérica “De Dios para abajo, queremos rehacer todo”. Si empezamos todo de nuevo, según Popper, no llegaremos más que a Adán y Eva. Es posible que no exista una crítica más acertada del marxismo que la de Popper.
Los otros múltiples libros de Popper son más bien colecciones de conferencias y ensayos breves, algunos son difícilmente mejorables como “Conjectures and Refutations” [Conjeturas y Refutaciones]. Otros, aquellos en los que trata de criticar ideas de otros filósofos, desmontando minuciosamente sus argumentos, pueden ser tediosos. Todos repiten la idea central de que podemos aprender de los errores.
Popper es conocido como el gran filósofo de la ciencia, por la idea de falabilismo y por la utilización de este principio para trazar el límite entre el conocimiento científico y el que no lo es, el llamado problema de la demarcación. Por esta idea lo conocí, en mi primer año de medicina, durante un breve curso de epistemología en el que prestábamos más atención a las ideas de Thomas Kuhn y su “estructura de las revoluciones científicas”. (Kuhn, creo, suficientemente refutado por Deutsch en “The Fabric of Reality”): todo conocimiento científico debe ser falsable, es decir debe existir la posibilidad, siquiera teórica, de hacer un experimento u observación cuyos resultados puedan demostrar que la teoría es errónea. Es decir un experimento crucial de cuyo resultado depende la supervivencia de la teoría. Popper citó en este sentido a Einstein cuando afirmó que, en caso de que las observaciones no concordaran con sus predicciones respecto a la desviación de la luz de las estrellas por la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa del sol, su teoría debería quedar refutada. Sin embargo, la desviación predicha por Einstein fue observada por Sir Arthur Eddington durante un eclipse en Africa, en el año 1919. Este hecho no le da a la teoría de Einstein carácter de verdad definitiva sino provisional, tiene el mérito de explicar la realidad con mayor precisión que la teoría de la gravedad de Newton que de esta manera quedó refutada.
Hay una asimetría central entre refutar una teoría y corroborarla. Mientras que es posible refutar una teoría completamente, no es posible corroborarla de la misma manera. No es posible demostrar la verdad definitiva de ninguna teoría, pero sí es posible mejorarla. Inventar una nueva teoría que resista mejor la crítica (intentos de refutación) y que explique más y mejor las cosas. Confirmar es imposible porque deberíamos fallar en nuestros intentos de refutación en todas las instancias posibles y éstas son infinitas. Las teorías son entonces la verdad ni tampoco lo son con cierto grado de probabilidad, puesto que el denominador en el calculo de la probabilidad es el infinito.
Popper refutó hacia 1930 el inductivismo o método inductivo (la doctrina de que el conocimiento se infiere de múltiples observaciones, de que mirando el pasado se puede conocer el futuro) y delimitó con claridad el ámbito científico del resto del conocimiento humano.
El inductivismo y el marxismo comparten el dudoso privilegio de estar al mismo tiempo refutados y vivos en el sentido de asumidos como verdaderos.
Este tipo de refutación de viejas teorías y progreso ocurría en física pero no en otros ámbitos también denominados científicos como la psicología de Freud (psicoanálisis) o el historicismo de Marx. No hay fenómeno social que no pueda ser interpretado en términos de lucha de clases ni conducta humana que no pueda ser congruente con la teoría psicoanalítica, o para el caso la teoría del complejo de inferioridad de Adler o del sentido de la vida de mi admirado Viktor Frankl. Es esa la fascinación que estas teorías ejercen en sus adeptos, su capacidad por explicarlo todo, una cosa y la contraria. Lo que parece una fortaleza (el hecho de que resisten toda refutación posible) es su debilidad. Las teorías informan sobre el mundo en razón de lo que prohíben.
Lo contrario ocurre en física donde una única observación puede derrumbar todo un edificio teórico. Aquellas teorías capaces de adaptarse a cualquier escenario, a fin de cuentas, no aporta gran cosa si uno quiere realmente entender por qué suceden las cosas. Karl Marx es el autor de la teoría cuyas predicciones (“el capitalismo engendra el germen de su propia destrucción”) no se ajustaron a la realidad y, sin embargo y quien sabe si a pesar del venerado autor, no refutaron nada en la mente de sus copiosos seguidores. Al contrario de aceptar la refutación y de aprender de esa circunstancias los post-marxistas han intentados salvar la teoría con nuevas interpretaciones had hoc.
Las ideas de Popper pueden parecer evidentes cuando se leen pero, en mi experiencia, contradicen casi todas las impresiones de los científicos y filósofos de nuestro tiempo y del pasado. Son mejores. La forma actual del inductivismo (la inferencia bayesiana) impera hoy en día en la comunidad científica a pesar de haber sido convincentemente refutada por Popper en la década de 1930.
La idea de que para conocer el futuro hay que mirar lo que ha ocurrido en el pasado está tan extendida que parece evidente. En ejemplo preferido de los inductivistas es el del sol que sale todas las mañanas por el este. Como vemos, afirman, que el sol sale todos los días por la mañana, y esta observación se ha repetido muchas veces, sabemos que mañana volverá a salir. Parece que la cosa tiene sentido, mientras más veces se repita un fenómeno, mayor será nuestra confianza en que se produzca en el futuro. Sin embargo, si uno se toma en serio esa explicación pronto resultará evidente que es falsa. El sol no sale todos los días a la misma hora (los días se alargan y se acortan con las estaciones y a medida que nos alejamos del Ecuador), en algunos lugares, el sol no sale durante meses y en otros (como la estación espacial internacional) muchas veces al día. También puede ser en el futuro, quien sabe, el sol se apague o que la velocidad de rotación de la tierra cambie. Nada ocurrido en el pasado nos hará conocer esas cosas más que nuestras teorías o explicaciones respecto a por qué ocurren las cosas. Y no es posible inferir las explicaciones de las observaciones, ni el futuro del pasado; por el contrario, primero es necesario inventar una teoría y después comprobar si se ajusta a la realidad.
Por ejemplo, en el caso de la salida del sol, la teoría tiene que ver con la rotación y la inclinación del planeta. Esa teoría es la responsable que que entendamos algo por el asunto. Y es mucho más interesante, limitarse a predecir hechos no nos ayuda a entender que ocurre y por qué. Las observaciones tiene una función importante, tienen la capacidad de refutar la teoría previamente inventada.
La inferencia bayesian es una teoría errónea, no importa cuantas veces se haya repetido una determinada observación en el pasado, siempre cabe la posibilidad de que la próxima sea diferente. Un día el sol se extinguirá o la velocidad de rotación de la tierra aumentará, ¿Quién sabe? . En esos casos las observaciones del pasado desprovistas de teoría no nos ayudaran a entender lo que ocurre.
Si quieres leer tres ejemplos disparatados que ilustran por qué el inductivismo es erróneo te puede interesar el “pollo de Bertrand Russel”.
A Hungry Spider, Bertrand Russel Chicken, and the Black Swan
This set of stories are meant to explain how science works and why the method of induction cannot possible work. The Hungry Spider A curious and science-minded boy enjoyed observing the behavior of spiders. He often provided them with food and observed their response. One day, he decided to challenge a spider by cutting off one of its legs to see how it w…
Popper consideró que sus ideas forman parte de una tradición que puede ser rastreada hasta el filósofo presocrático Xenófanes de Colofón (570 ADC) y que hoy en día se denomina racionalismo crítico (critical rationalism).
En breve la filosofía de Popper se puede resumir así. La verdad objetiva existe pero el ser humano no puede alcanzarla porque es falible, tiene tendencia a cometer errores. El hecho de que nunca podamos alcanzar la verdad final no impide, sin embargo, que progresemos que aprendamos más, que nos acerquemos cada vez más a la verdad objetiva de las cosas.
La filosofía contraria a la objetiva es la subjetiva o relativista que en nuestros días adopta el nombre de postmodernismo y propone que no hay una verdad objetiva sino muchas verdades subjetivas. La verdad, según esta filosofía, depende del contexto (económico, geográfico, político o emocional) de quien la mira. En esta filosofía se basan las afirmaciones del tipo “porque siento de una determinada manera, esta es mi verdad y mi verdad no puede ser inferior a ninguna otra y tampoco puede ser errónea”, en economía política se suele presentar como “lo que es cierto de un lado de los Pirineos no lo es del otro” o, “lo que es cierto para el proletario, no lo es para el capitalista”. Es una filosofía en la que florece la arrogancia, la irracionalidad y el narcisismo puesto que el origen de toda verdad está en los sentimientos del individuos (o individuos que dicen representar los intereses de un grupo) a los que sólo él tiene acceso. Es la filosofía que permite justificar cualquier cosa porque su argumentación se limita esencialmente a “tu verdad contra mí verdad”. Según Popper el relativismo es uno de los múltiples crímenes cometidos por los intelectuales, es una traición a la razón y a la humanidad. [“Relativism is one of the many crimes committed by intellectuals. It is the betrayal of reason and of humanity”].
Para Popper, la tendencia a cometer errores de todos los seres humanos significa que no cabe otra actitud más que la modestia intelectual y la tolerancia: siempre debemos considerar con seriedad la posibilidad de estar equivocados. Aún así podemos aprender de nuestros errores y progresar.
La modestia intelectual es la postura de Sócrates en su Apología según relata Platón. Sócrates sabe que no sabe nada (descubre su ignorancia) y al mismo tiempo es más sabio que todos los otros mortales porque al menos sabe que no sabe, sabe que es falible. Más aún, la única forma de generar conocimientos es a través de la corrección de errores y todo conocimiento tiene carácter de conjetura o hipótesis. No hay verdades comprobadas ni en ciencia ni fuera, son todos suposiciones (no exentas de precisión y utilidad), algunas más cerca de la verdad que otras. Como escribe Xenófanes refiriéndose al conjunto del conocimiento humano “… no es más que un entramado de suposiciones”.
El proceso de generación de conocimiento (en ciencia el método científico) empieza con problemas de la vida real. Frente a los problemas intentamos imaginar una solución una explicación de lo que está pasando y por qué. La primer idea suele ser desacertada y la mejoramos a través de la crítica. El proceso de crítica mejora la hipótesis, la explicación y a veces replantea el problema. La capacidad de aventurar explicaciones y de criticarlas es la esencia de la creatividad humana. Más tarde sometemos nuestra idea a la realidad, a ver qué pasa. En ciencia, a través de la observación y de la experimentación y en la vida a través de prueba y error, de la experiencia. Lo esencial es llevar a cabo un honesto intento de demostrar que nuestra idea es falsa, intentar falsificarla, refutarla; si no lo conseguimos, la aceptamos provisionalmente; si lo conseguimos, hemos aprendido algo. Según señaló Popper, es muy fácil encontrar datos de la realidad consistentes con nuestra idea, es decir, circunstancias que las confirman. Es muy fácil y muy inútil. Lo difícil para nuestras ideas es resistir el ataque de una critica seria y honesta.
Si no conseguimos refutar nuestra idea, la aceptamos provisionalmente. Como las ideas tienen su origen en problemas de la vida real (los otros son pseudo-problemas) en el caso de ser incapaces de refutar nuestra teoría es posible que hayamos resuelto el problema. Una vez resuelto el problema veremos aparecer otros problemas hijos del anterior, tal vez más profundos e interesantes. No avanzamos de descubrimiento en descubrimiento, si no más bien de problema en problema.
Quiero repetir una idea: es fácil encontrar datos de la realidad que confirmen una idea, es difícil encontrar una idea que resista los intentos serios y honestos por refutarla. Un astrólogo por ejemplo encontrará a cada paso elementos de la realidad que confirmen su teoría, pero no encontrará (en el dudoso caso de que la busque) ninguna manera de refutarla. Esta misma idea se suele expresar también como sesgo de confirmación, el error de buscar y destacar los datos que soportan nuestra teoría y desdeñar ignorar of reinterpretar had hoc aquellos que la refutan.
El falabilismo de Popper es entonces la idea de que todos los seres humanos tenemos tendencia a cometer errores, que todos nos equivocamos. La idea parece haber surgido como una forma original de delimitar la ciencia de la no ciencia pero tiene una alcance amplio. Por ejemplo el falabilismo es la base racional de la tolerancia (Voltaire). Hay que ser tolerantes, por ejemplo, con otras culturas sin conceder una idea fundamental. Hay una verdad objetiva universal que todos ignoramos, pero en distinta medida. No debemos, creo con Popper, limitarnos a aceptar ideas refutadas, científicas, políticas o morales, porque por el hecho de que se manifiesten en contextos culturales diferentes.
He escrito “Voltaire” entre paréntesis porque queda bonito, pero he encontrado, a lo largo de la vida, con algunas personas que han llegado a la misma conclusión: podemos pifiar, errar, cagarla, equivocarnos… y los demás también pueden hacer lo mismo. Errar es humano, crear, progresar y aprender, también. Es necesario ser tolerantes con quienes erran, pero no con los intolerantes. Esta es la propuesta paradójica de Popper: “hay que tolerar a todo el mundo, excepto a los intolerantes”.
En síntesis, Popper es el gran filósofo de la ciencia y de la epistemología en general. El falabilismo de Popper es una importante mejora respecto al empiricismo de Francis Bacon (1561-1626), que propone a la observación y experimentación como límite o demarcación entre la ciencia y la no ciencia. El empiricismo adopta en nuestros días la forma de inferencia bayesiana y representó un enorme progreso respecto a la situación previa (el conocimiento solo emanaba de la autoridad del libro sagrado o de su intérprete en la tierra), entiende que la ciencia comienza con la observación, es una idea errónea que vive como cierta en la mente de muchos contemporáneos. Popper descubrió que no puede haber observación sin una teoría previa “observation is theory laden”. Al menos tenemos que tener una idea de qué queremos observar. Si bien la observación y la experimentación son tareas esenciales para la ciencia, el proceso empieza, como hemos visto, en un problema de la vida real. La ciencia y todas las otras formas de creación de conocimiento empiezan con problemas, no con observaciones. Los problemas originan conjeturas. A las conjeturas se les aplica la crítica, intentar probar que nos equivocamos a través de la razón, la observación y la experimentación. El proceso científico entonces empieza con un problema se sigue de una conjetura o hipótesis y de criticismo, tiene siempre carácter de conjetura y es siempre provisional: es todo una entramado de conjeturas. Finalmente, cuando finalmente resolvemos un problema el resultado es progreso y más problemas, mejores y más profundos. La ciencia avanza de problema en problema.
David Deutsch nació en Haifa en 1953, pero pronto se trasladó a Inglaterra donde pasó la mayor parte de su vida. Inventó la idea de la computación cuántica y describió el primer algoritmo cuántico. La idea se le ocurrió siguiendo la teoría de Popper: intentaba pensar una manera de poner a prueba la teoría del multiverso de Hubert Everett, es decir de situarla dentro de la línea de demarcación de la ciencia trazada por Popper. La teoría de Everett rivaliza a la llamada “interpretación de Copenhague” de la mecánica cuántica que afirma que los sistemas cuánticos se comportan de una manera cuando no son observados (como ondas) y de otra manera cuando los son (como partículas): la dualidad partícula-onda que intenta explicar los resultados del experimento de la doble hendidura. Se trata de una explicación irracional, es decir que una cosa puede ser al mismo tiempo otra, o que hay algo misterioso en la consciencia del observador.
Everett aventuró que la realidad es más grande, hay muchos universos. Cada entidad cuántica, un fotón, un electrón, y con ellos toda la realidad física, ocupa muchos universos diferentes que no se comunican entre sí pero que se relacionan por el fenómeno cuántico de la interferencia (lo que ocurre en el valle de las ondas en el experimento de la doble hendidura). La onda que existe y “colapsa” cuando la observamos, según la interpretación de Copenhague, es en realidad la visión del conjunto de todos los universos, mientras que nosotros podemos observar sólo lo que ocurre en nuestro universo. La onda es lo que ocurre en todos los universos, la partícula es lo que observamos en nuestro universo.
Como todo está hecho de partículas que obedecen las leyes de la mecánica cuántica, si una partícula es en realidad un objeto del multiverso (con muchas versiones fungibles de si misma), entonces los objetos más grandes como las personas también: hay versiones de nosotros mismos en muchos universos, mientras que en otros universos ya no existimos o no hemos existido nunca.
Sin duda se trata de una idea descabellada y loca pero al mismo tiempo brillante y lógica. Es compleja, pero racional, con un poco de trabajo e interés se entiende. Hay cosas inconcebibles que aceptamos sin problemas una vez que tenemos una explicación, como ejemplifica David, que en el otro lado del mundo la dirección que señala el cielo es la que señala los pies. El multiverso es una hipótesis aventurada, pero ¿es una idea falsable, se puede pensar en un experimento que potencialmente demuestre que es errónea? La respuesta la encontró David y el experimento necesita de la confección de un ordenador cuántico, una máquina de Turing cuántica.
La idea de la computación cuántica surgió así, por accidente. Lo que es Alan Turing a la teoría clásica de la computación, es David Deutsch a la computación cuántica. Aún así, me parece que el interés central de Deutsch es la epistemología, la teoría de conocimiento que subyace a todas las otras areas del conocimiento, lo que comúnmente se conoce como método científico.
David es una persona humilde, exhibe la modestia filosófica de Xenofanés, Socrates y Popper. Afortunadamente, podemos leerlo escucharlo y verlo en entrevistas, clases y conferencias. Algunos son más afortunados y pueden conversar con él.
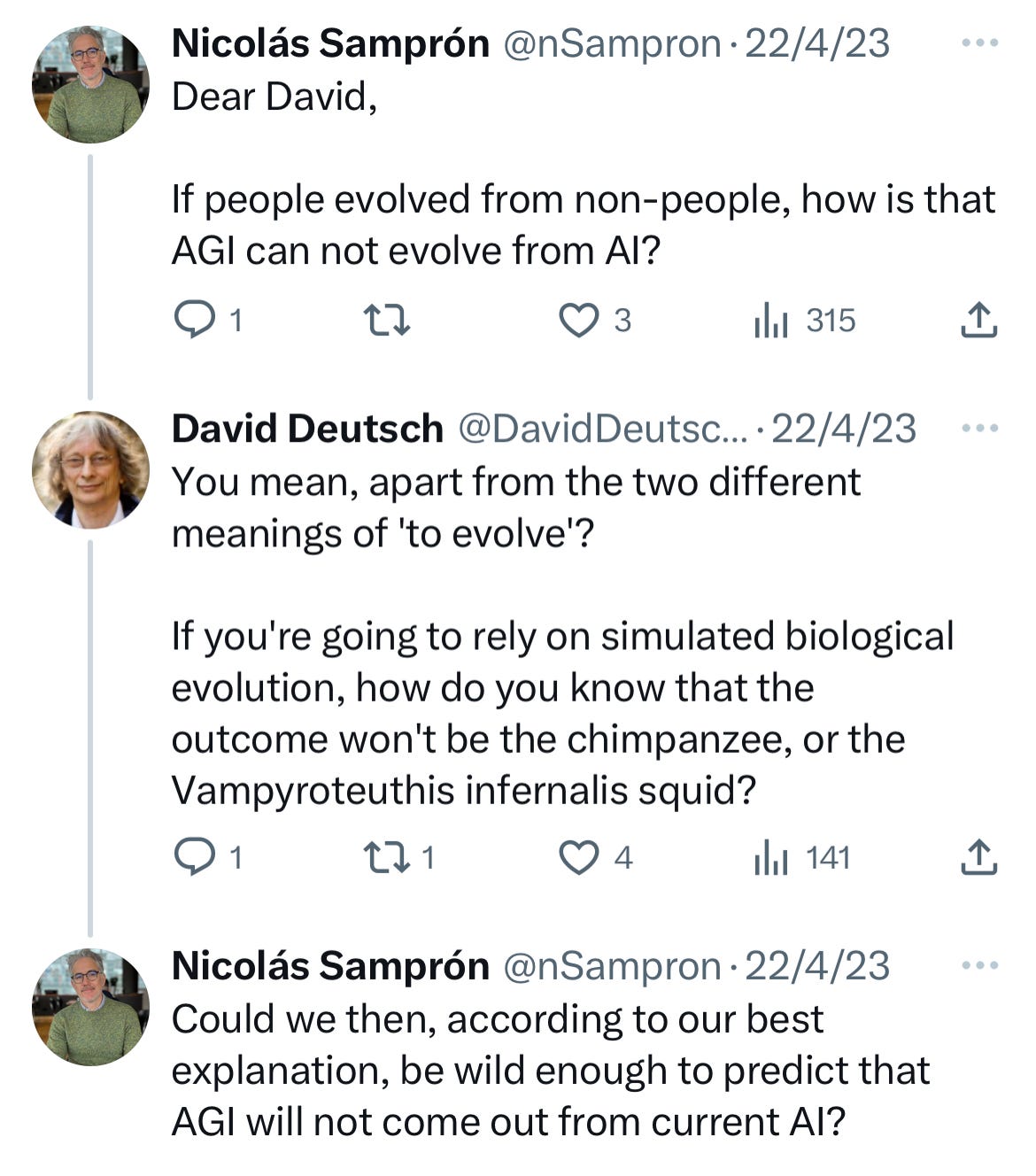
David Deutsch es el autor de una concepción completa del mundo. Es la convergencia coherente de todo lo que sabemos hasta ahora. Para entender la realidad sólo se necesitan cuatro teorías: La epistemología de Popper, la teoría evolutiva de Darwin y Dawkins (Neo-darwinismo), la mecánica cuántica de Everett, la teoría de la información o computación de Turing. Hay que dominar esas cuatro fieras, eso es todo. David cree que es posible para un ser humano actual entender todo lo que colectivamente entendemos sobre el universo. No se refiere a conocer todos los datos, eso es imposible, sino a comprender cómo funciona el tejido de la realidad. Solo es necesario estar interesado en ello.

Si bien David afirma que su trabajo ha sido simplemente comentar las ideas de Popper, creo que este es un exceso de humildad o tal vez una afirmación de la idea de que el autor de la idea es irrelevante en comparación con sus posibles efectos, el alcance de las ideas. David tiene el mérito de haber mejorado las explicaciones de Popper respecto a cómo nace y crece el conocimiento. Según Popper, el proceso de prueba y error es la única manera en que se puede aprender. David dice eso y más, que el procesos de errar e intentar corregir los errores es el comienzo del infinito.
¿Cuánto puede progresar el conocimiento? ¿Cuál es el límite? El progreso del conocimiento es ilimitado porque somos falibles y siempre existirá la posibilidad de encontrar nuevos errores y enmendarlos. La idea se puede ilustrar con matemáticas. Entre un número natural y otro, pongamos entre el 7 y el 8, hay infinitos números. Entre la mejor explicación que tenemos sobre una cosa, pongamos la explicación actual de por qué ocurren los infartos del corazón, y la explicación última final y objetiva de por qué ocurren los infartos hay una distancia infinita. Sin embargo, siempre podremos acortar un trecho.
David refuta el principio de mediocridad, la idea que la mente humana es incompatible con la comprensión de ciertas cosas (lo muy rápido, lo muy pequeño, lo muy basto), de que somos insignificantes en la inmensidad del cosmos, en base al principio descrito por Turing de la universalidad. La universalidad le sirve para criticar el sinsentido pesimista del catastrofismo alrededor de la profecía de la emergencia de superinteligencia artificial que acabe con la civilización. En el universo no cabe nada más grande que el universo.
Más sobre la universalidad y Turing en la siguiente nota.
Turing's Universality
In October 1950, after been instrumental in the allies victory on the the Second World War, Alan Turing published his seminal paper titled “computing machine and intelligence”. That long and surprisingly readable piece contains the first account of many ideas about computation that nowadays appear as obvious. It seems that Turing’s ideas are today fully…
.
David toma de la filosofía de Popper en rol central de las explicaciones. (en ciencia las explicaciones adoptan la forma de hipótesis. Otros sinónimos, conjeturas, suposiciones, intuiciones). Hay dos tipos de conocimiento: aquel que consiste en explicaciones y aquel que no contiene explicaciones. El primero es exclusivamente humano y tiene característica de que puede transformar el mundo físico de forma ilimitada. El segundo caracteriza a todas las formas de vida, es el que se forma por variación y selección, el proceso de prueba y error que ocurre durante la evolución de las especies. La unidad de la vida es una estructura que se copia a sí misma (como el ADN o ARN), un replicante. Pero este proceso de copia ocurre con errores. Estos errores pueden conferir una ventaja frente a las otras variantes de manera que algunas mejoran la capacidad de reproducirse y a largo plazo son las que prosperan.
La capacidad que tiene las explicaciones para transformar el mundo físico tiene la siguiente consecuencia: las personas tenemos importancia cósmica porque creamos explicaciones y podemos transformar el mundo físico de forma ilimitada.
Respecto al conocimiento científico tal vez el avance más importante que debemos a David es el de descubrir que hace que una explicación, una hipótesis, sea mejor que otra y que merezca la pena someterla a prueba, a experimentación, o descartarla sin más contemplaciones. David divide a las explicaciones en buenas y malas. Las malas son fáciles de variar. Es decir uno puede cambiar cualquiera de los elementos que sigue funcionando. Las buenas explicaciones son extremadamente difíciles de crear y se caracterizan porque son difíciles de variar sin afectar su eficacia.
Para finalizar la nota, aquí dejo algunas citas señaladas.
Popper a propósito de las DEFINICIONES Y LAS PALABRAS
“No es posible hablar de manera tal, que sea imposible ser malinterpretado” .
En general, Popper prefiere evitar las definiciones y centrarse en las ideas o conceptos, uno a uno, por partes. Tampoco le da importancia a palabras concretas sino más bien a las ideas que intentan expresar.
En una entrevista que concedió en 1974 dijo Popper:
“Yo pienso que es una tarea importante en la vida, la de entrenarse para hablar de forma clara. Este objetivo no se alcanza prestando especial atención a las palabras, si no más bien a las ideas, a las tesis, conceptos o explicaciones. Explicar las ideas de tal manera que sea fácil criticarlas. Formular nuestras explicaciones sobre cómo creemos que funcionan las cosas de manera que queden expuestas a las críticas.
Aquellos que dan excesiva importancia a las palabras y a las definiciones desvían la atención de lo importante, explicar por qué creen que una cosa es verdad. Las definiciones se convierten en convenciones dogmáticas, algo que no se puede criticar (y por lo tanto mejorar).”
AQUELLO QUE NO SE PUEDE CRITICAR, NO SE PUEDE MEJORAR. DONDE NO HAY ERRORES, NO HAY POSIBILIDAD DE MEJORA.
De David:
El principio del optimismo racional
“Los problemas son inevitables, los problemas tiene solución, todo aquello que las leyes de la física no prohiban es posible.”
Si has llegado hasta aquí, tienes que leer “El Comienzo del Infinito” o, si puedes leer confortablemente en inglés “The Beginning of Infinity”.
Bibliografía
David Deutsch, The begining of infinity: explanations that transform the world. → si esta nota te ha parecido interesante, tines que leer este libro. Lo puedes encontrar en este link
Karl Popper, Conjectures and Refutations → si quieres leer a Popper esta es la mejor opción.
Karl Popper, In search of a better World.
Karl Popper, Unended quest.
Karl Popper, Objective knowledge.
Richard Dawkins, The selfish gene.
Además de esta obra he recurrido en reiteradas oportunidades a Wikipedia durante la redacción de esta nota. Link to Wikipedia.org